Translate
miércoles, 26 de diciembre de 2018
2001, Odisea del espacio
Desequilibrios en el trayecto del hueso. 1. 2001 comienza en Las arenas del kalahari (1965), de Cy Endfield. O digamos que es un antecedente de los pasajes iniciales de los simios en la película de Kubrick. Las arenas del Kalahari, como la también estupenda El vuelo del Fénix, de Robert Aldrich, que se estrenó el mismo año, se centra en los supervivientes de un accidente de aviación: en este caso, la causa es la colisión contra una nube de langostas; ya todo un signo anticipatorio de ese enfrentamiento de los humanos con su animalidad, con la naturaleza en estado bruto, que supondrá la demolición de la prepotencia de creerse inmune e imbatible como especie dominante. Cinco hombres y una mujer se encuentran en un entorno hostil, el desierto, en el que se hace difícil la supervivencia. Hay algún humano, como es el caso de O'Brien (Stuart Whitman), que hará todo lo posible para demostrar quién es el más fuerte del territorio. Cuestión esta, la pulsión de poder o dominio que también vertebra la obra de Kubrick (que lo llevará más allá, al menos espacial o geograficamente: al espacio estelar y más allá de la vida orgánica: la transgresión o superación de todo límite). O'Brien no demostrará que tiene más cerebro pero sí que es la criatura más bestia. O demostrará que el ser humano puede ser la criatura con más potencialidad creadora pero también la más destructiva y cruel (constante también en el cine de Kubrick). Como otros humanos que consideran a los animales pasajeros de segunda categoría en el imperio terráqueo que domina, en primer lugar hará la correspondiente purga con otras especies, no sólo por cuestiones de subsistencia, ya que son rivales que pueden privarles del escaso alimento que se puede encontrar en el desierto, sino como declaración de poder, remarcada en el mismo virulento desprecio que muestra. Posteriormente, la siguiente fase, tras haber demostrado cuál es la especie más poderosa, tocará realizar parecida labor pero entre los de la misma especie. Hay que eliminar rivales que pretendan aspirar a la hembra, Grace (Susanah York), y habrá menos con los que repartir los alimentos que cacen (es muy elocuente las muestras de entusiasmo carnívoro de todos cuando por fin comen carne, tras matar un antílope). El fusil adquiere la misma resonancia simbólica que el hueso en esas secuencias iniciales de la película de Kubrick. Pero en cierto momento ya no se podrá beneficiar de la posesión ventajosa de su rifle sino que tendrá que recurrir a sus mismas armas, los puños, los dientes. No dispone de hueso a mano, como en la de Kubrick, pero sí de alguna oportuna piedra. En una de las secuencias iniciales, la cámara se emplazaba en las alturas desde las que un babuino contempla los movimientos y las maniobras de las figuras humanas, meros puntos insignificantes en la inmensidad del paisaje. En el último plano, tras que la bestia humana se haya enfrentado a otras criaturas que consideraba inferiores, los babuinos, O'Brien, también encuadrado en un plano general desde las alturas, es ya incluso un punto indiscernible en la distancia, una figura postrada, ya oculta por lo que despreciaba. Los babuinos eran más. La prepotente bestia humana que no sentía ni asco ni vergüenza se convertirá en parte de ese entorno del que parecía una emanación. Será ya otra osamenta.
2. En el paisaje desértico del principio de los tiempos, en las imágenes de apertura de 2001, lo primero que destacan son osamentas de animales. En principio, los simios parecen convivir armónicamente con otras especies, al menos con las que no son peligrosas para ellos, caso de los tapires, animales herbívoros. Entre los congéneres la convivencia se define por la territorialidad. La manada o el grupo que dispone de agua en el su territorio disfrutará de un privilegio que los otros no se atreven a usurpar. Su principal temor son los depredadores, los animales carnívoros, como los leopardos, para los que son presa y nutriente, y que irrumpen cuando menos lo esperan, del fuera de campo de lo incierto, para acabar con sus vidas y alimentarse de ellos. En la noche, guarecidos entre las rocas, en la oscuridad que aún espesa más la incertidumbre del fuera de campo, escuchan con temor el rugido del leopardo en la distancia. Su existencia se define por el miedo a ese fuera de campo de amenaza incierta e imprevisible. La aparición del enigmático monolito propulsa la reconversión del miedo en resolución, en pulsión de dominio y control. El simio se percata de que un hueso, símbolo de su vulnerabilidad, y finitud, puede ser, en cambio, un arma, un instrumento de daño a otras vidas, símbolo de su dominio y control de la realidad y vidas ajenas. Como evidencian el plano inicial de la película (tras el planeta Tierra se revela la sombra del satélite y tras este la luz del sol), y el plano que se inserta en esta secuencia de epifanía siniestra (en contrapicado, el monolito en primer término, y en segundo término, luz y sombra, satélite y astro), de la sombra (nuestra vertiente siniestra) brota la luz, en cuanto discernimiento que conjura la oscuridad que se teme: para sobrevivir hay que imponerse. Para imponerse hay que dañar. Por añadidura, se descubrirá la delectación en el dominio, esto es, en el uso del arma, en el ejercicio del daño que apuntala el control y conquista. Los simios, en principio, comienzan a matar a las especies inofensivas que convivían con ellos, ya que, ahora carnívoros, les servirán de alimento. Ya no sólo es una especie vulnerable, también es depredadora. Entre la misma especie ya no se acepta la mera distribución aleatoria del territorio. Si algo se desea, pero no se tiene, se disputa, y se intenta eliminar a quien lo posee para usurpárselo, y así poder ser el privilegiado. El simio hace uso del hueso y mata al congénere, el líder de la otra manada, que detentaba el disfrute del agua. El hueso es el primer instrumento de la propagación de esa infección virulenta que es el ser humano. Por eso, el hueso se transforma, en lúcida elipsis, en una nave espacial siglos después. El arma se ha sofisticado con el paso de los siglos, pero el impulso no ha variado, el ser humano sigue rigiéndose por parecidos temores y semejantes pulsiones de dominio y conquista. Si ya ha dominado a las otras especies, al mismo planeta, queda también dominar el espacio estelar, los otros planetas, cualquier confín. Cualquier límite que pueda hacer sentir impotente.
El espacio exterior es un enigma, un territorio desconocido, oscuridad equivalente a la que podían sentir los simios guarecidos en sus cuevas. En el satélite lunar se ha descubierto un enigma. Otro monolito. Una interrogante que inquieta, y se convierte, como toda incógnita que no se domestica en respuesta instrumental, funcional o beneficiosa, en interferencia molesta (como la estridencia que sienten los astronautas estadounidenses a su alrededor, los cuáles, como se evidencia en su disposición en el encuadre, no difieren de los simios cuando por primera vez descubren el monolito). El miedo lo utilizan como arma persuasiva. Han urdido el relato conveniente de que en el planeta se ha propagado una epidemia que puede ser letal, para que de este modo nadie, o sea una manada o grupo rival (en este caso, los soviéticos), interfiera (los estadounidenses tienen que ser los primeros en saber qué es lo que parece haber sido ahí colocado pero no generado por la mera aleatoriedad: ¿hay otras voluntades que se ignoran, que son más capaces, que tienen más control o conocimiento, que están más allá de los humanos, con todo lo que implica ese más allá?).
Esas incógnítas determinan que se proyecte una misión en dirección a Jupiter, con cuyas coordenadas se ha advertido la única conexión, o hilo de Ariadna, que seguir para desvelar la incógnita de qué es eso que está más allá del conocimiento humano. La nave Discovery 1 asemeja un espermatozoide, y un hueso. Hiende los territorios desconocidos para conquistar, aunque sea con las respuestas que busca, que comportarían la inseminación de complacientes certezas (o ilusión de dominio del escenario de realidad). En esa misión, constituida por tres topógrafos, en estado de hibernación, y dos pilotos, Bowman (Keir Dullea) y Poole (Gary Lockwood), es parte fundamental Hal 9000, el modelo más sofisticado de inteligencia artificial. Un instrumento o arma que es replica del cerebro humano pero se supone sin las interferencias o limitaciones que lastran a los humanos (las ofuscaciones de las emociones y del instinto). Pero lo que se supone que es la depuración más sofisticada del cerebro humano evidenciará que es igual de falible. No sólo es vulnerable al error, sino que también puede desquiciarse, ejerciendo la violencia sin escrúpulo alguno, por mantener el dominio de la circunstancia, aunque, de nuevo, la justificación primera sea la supervivencia. El miedo una vez más perturba y ofusca. Hal teme que le desconecten, por lo que decide ser quien elimine a los astronautas que siente como amenaza. Se establecerá un duelo entre el astronauta superviviente, Bowman, y Hal, como entre los simios por el control del suministro de agua. Usan ambos el hueso de las estrategias convenientes para conseguir desprenderse del otro, que se ha convertido en amenaza. Un duelo de inteligencias en el que vence quien resulta más eficiente en el modo de infligir daño al otro.
Pero no hay oscuridad, o incógnita, que haga sentir más impotente al ser humano que la muerte. En ese último tramo que es inmersión en el infinito, o en la demolición de toda coordenada familiar de tiempo y espacio, el ser humano sigue enfrentándose a su vulnerabilidad inexorable, su finitud. Su destino sigue siendo el de convertirse en una osamenta, somos huesos. Su obcecada pulsión de dominio y control, de ser ilusión de hueso que domina y no hueso que se quebrará y pulverizará indefectiblemente con la muerte, se refleja en ese ilusorio escenario de aséptica opulencia blanquecina en el que Bowman es testigo impotente de su propio deterioro y envejecimiento. Nuestra inevitable mortalidad es la mácula inextirpable en esa pulsión de disponer del control sobre la vida (que incluye entorno y a los otros), y por tanto, como aspiración última, también sobre la muerte. Desde el principio de los tiempos para confrontarse con esa turbadora incógnita, esa molesta interferencia, que es la muerte, el ser humano ha urdido múltiples relatos con dioses u otras criaturas ficticias, en diversos escenarios, que apuntalen la ilusión de una continuidad factible tras la muerte. No hay oscuridad que se tema más que la muerte, y por eso los relatos (de la vida después de la muerte) se tejen para sentir que se domina esa incógnita. El territorio desconocido se puede conquistar con un relato cuya condición ilusoria se siente como anticipación factible. No se puede aceptar que el deterioro y el envejecimiento sea el final de trayecto. Nos ofuscamos con esos aristocráticos o regios anhelos de dominio y disfrute de privilegios, como se refleja en Bowman en ese entorno de lujo: el eco del absolutismo: el monarca absoluto que aspira a ser superhombre: la idea del Cielo como espacio inmaculado y extático. Al fin y al cabo si el ser humano ha inventado los dioses es porque necesita sentirse uno. En la última secuencia, el anciano Bowan ya postrado en la cama ( o trono de cama) levanta su dedo indice hacia el monolito emulando al gesto del ser humano ante el ser divino en la Capilla Sixtina. Su inseminación: el plano del bebé en el espacio. El ser humano necesita creer que también insemina a la propia muerte, que hay una continuidad, que la muerte no es su derrota, sino que será nacimiento que incluso derrote al propio deterioro. La inmortalidad. El control sobre la vida y la muerte. Ser un superhombre, ser un dios.
3. 2001 es una propuesta abstracta que subvierte la narración ortodoxa. Rehuye los mecanismos de identificación, establece la narración en diversas compartimentos o episodios narrativos, con diferentes personajes conductores, y utiliza la intriga o incógnita, el hilo de la trama que une a los episodios, qué es el monolito, de modo no convencional, más bien escurridizo. No deja de ser una propuesta sugerente como planteamiento narrativo y reflexivo que, además, brilla en el diseño visual, en las composiciones. Contemplada en sus partes, incluso, alcanza la excelencia (sus primeros veinticinco minutos conformarían un magnífico cortometraje). Pero adolece de un defecto que suelen ser recurrente en la obra de Kubrick, y que lastra de modo considerable al conjunto: la arritmia narrativa, la modulación desequilibrada, la irregularidad.
Lolita (1962) debe su potencia expresiva, sobre todo, más allá de secuencias puntuales espléndidas, a la intensa y matizada interpretación de James Mason como Humbert Humbert (una de las interpretaciones más complejas vistas en una pantalla), porque la fluidez narrativa brilla por su ausencia, en especial, por la incapacidad de saber conjugar las apariciones, o interferencias, del personaje de Peter Sellers, que asemejan a interrupciones que trasladan a una película diferente, por lo que fracasa en su intento de dotar de ambivalencia a unas apariciones que pueden ser tanto reales como una proyección de los conflictos de conciencia de Humbert Humbert. Barry Lindon (1975), a la que se ensalza por sus cualidades caligráficas, probablemente posea el duelo más torpemente montado de la historia del cine, y su narración, destellos puntuales aparte (los pasajes de la muerte del hijo), avanza artríticamente. En El resplandor (1980) no faltan momentos destacables, eficazmente perturbadores, como el encuentro del niño con la mujer en la ducha, o el uso expresivo del espacio y la música, pero su segunda parte se encasquilla en un bucle de persecuciones por pasillos y muecas trastornadas de Jack Nicholson, devaluando, y dejando en mero esbozo, su sugerente planteamiento sobre los laberintos de la mente y sus límites o desquiciamientos. En La chaqueta metálica (1987), simplemente, sus dos partes diferenciadas no acaban de conjugar un armónico conjunto, desequilibrio que diluye los aciertos de su primer segmento. Atraco perfecto (1956) tiene el mismo interés que una hoja de cálculo, es decir, por sus juegos estructurales, pero derivan en lo grotesco y lo exageradamente enfático de ciertas soluciones de planificación (como quien subraya más de una vez una frase por si no nos hemos dado cuenta de una idea) o situaciones (el dislate de la resolución en el aeropuerto). En Teléfono rojo ¿volamos hacia Moscú? (19963), la chispa de su premisa se atranca en la redundancia, como si se sofocara en el exceso de trazo grueso por muy sátira grotesca que sea. Eyes wide shut (1999) sufre de un rancio y mortecino enfoque de estilo, incapaz de hacer narración del símbolo, de dotar de cuerpo, atmósfera, modulación, al sugerente y transgresor material procedente de la magnífica novela corta de Arthur Schnitzler. Es un film demostrativo que, como en Lolita, no logra desenvolverse en la ambivalencia (qué hubiera logrado Lynch con tal material...). La naranja mecánica (1972) más que desequilibrada resulta contradictoria: sus elecciones de estilo, un cóctel artificioso, atropellado, efectista y autocomplaciente, potencian lo que supuestamente intenta poner en evidencia, en la estela de 2001, la violencia estructural de la sociedad e instintiva del ser humano. Significativamente, su mejor obra, incluso la única que calificaría de excelente, es la que menos pudo controlar, Espartaco (1960), aunque lograra introducir cambios acordes a su planteamiento. Pero, por ejemplo, no logró suprimir la introducción en la cantera, realizada por Anthony Mann (despedido por diferencias creativas con el productor, Kirk Douglas). Y curioso, resulta una película más cercana a los logros de Anthony Mann que a las otras obras de Kubrick. Quizá porque no le lastra la supeditación a las intenciones o grandes ideas (que, por otra parte, no resulta difícil compartir), lo que ha determinado unos mecanos, impecables en sus logros (avances) técnicos, a los que las pretensiones discursivas (simbólicas) ahogan la fluidez dramática, con la excepción de Senderos de gloria (1956), aunque no me parezca tan plena como Espartaco. Y no me lo parece por su artificioso uso de los grandes angulares. Sólo hay que comparar el uso que hace Mann, en especial en sus film noirs, de ese tipo de focal, con qué potencia dramática e ingenio compositivo hace uso de la relación entre las figuras u objetos en diferentes términos del encuadre, una de sus principales virtudes. Mann lograba cargar de tensión el encuadre, dotar de cuerpo al conflicto. Kubrick evidenciaba el mismo artificio del encuadre.
La narración de 2001 tiende progresivamente al envaramiento, en particular a mitad de trayecto, cuando, valga la ironía, empieza a bosquejarse el conflicto dramático en los pasajes que acontecen en la nave que se dirige a Jupiter. El ritmo se hace espesura. No es ni lento ni ágil, es simplemente espeso, como si se hubiera apropiado del montaje un quiste sebáceo. Pueden ser espectaculares los planos, filigranas sus composiciones, en particular en las últimas secuencias, pero se agarrotan en la modulación encasquillada. Hay obras de ciencia ficción que fueron cuestionadas por su aproximación demasiado ortodoxa, esto es convencional, por abundar en lo sentimental y azucarado, como fue el caso de la adaptación de la obra de Isaac Assimov, El hombre bicentenario, realizada en 1999 por un cineasta sin ningún prestigio, como Chris Columbus, considerado lo opuesto al genio de Kubrick, Pero es una obra que logra, con más notoria eficacia, y sí potencia emocional (esa que Kubrick rehuía), tomar consciencia de nuestra condición finita, y de la misma vida, una sucesión de encuentros más o menos menos efímeros, ya que dure lo que dure hay un término. La emoción o el sentimiento no interfieren en la reflexión. Kubrick no es que opte por la distancia que amplifique la percepción más aguda sino que se espesa. Por muy atrayente que sea su estructura ortodoxa, por muy fascinante que sea su diseño visual, por muy sugerente que sea su agudo y mordaz planteamiento reflexivo, el resultado me parece otro ejemplo, en su filmografía, de cómo el interés de su propuesta reside principalmente en el plano teórico. Me resulta más satisfactorio degustarla por partes o leer un ensayo sobre sus intenciones y afinadas reflexiones que empantanarme en su espesura narrativa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











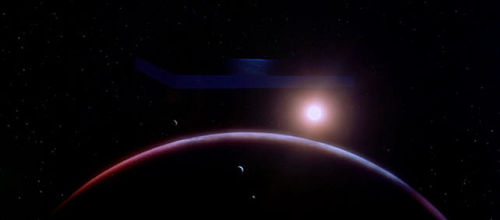




Comparto casi punto por punto la valoración de las películas de ese director tan sobrevalorado como es Kubrick. Y ojo, cuando se dice sobrevalorado la gente se te echa a yugular como si lo llanaras mediocre: Kubrick era un autor único y difícilmente repetible pero no un genio, en mi opinión. Solo disiento en lo de Barry Lyndon, para mí un film magnífico, la escena de la muerte del niño, como bien destacas, es uno de los raros casos en los que Kubrick deja a un lado su frialdad habitual. El otro, la escena final de su obra maestra: Senderos de gloria.
ResponderEliminarFelices Fiestas!
Soy fan de Kubrick, pero leer estas críticas tan constructivas y bien argumentadas, es una delicia.
ResponderEliminar