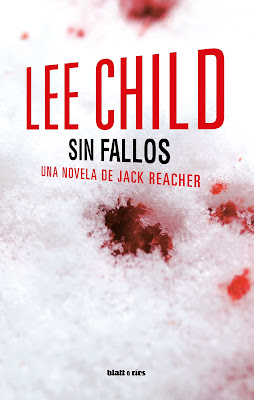La mujer del cuadro (Woman in
the window, 1944) o cómo los escaparates de los sueños son
peligrosos si subyace un miedo a convertirlos en realidad, ya que los
temores generan pesadillas en las que habitan fantasmas a los que no
se ha enfrentado en la mullida vida cotidiana que es vivir en la
superficie de las cosas entre teorías y fantasías que no se han
contrastado. ¿Cómo actuará uno en esa circunstancia sobre lo que
se ha teorizado o que ha imaginado como fantasía ? ¿Qué revelará
de uno mismo? Esa pesadilla, esto es, el contraste que se revela
contradicción entre lo imaginado o supuesto y lo real, es la que nos
narra Lang con su vitriolica geometría del desorden. Lang rodó esta
película en 1944, e inmediatamente rodó con el mismo trio
protagonista otra excelsa, y más cruda, obra maestra, Perversidad,
(Scarlet street),
en la cual, Robinson interpreta a un pintor que no ve (discierne cómo
es) realmente a quién tiene delante. En La mujer del cuadro,
Wanley (Edward G Robinson), en el cuadro proyecta sus fantasías, el
reflejo de sus anhelos pero también, y sobre todo, de sus miedos.
Por eso, la primera vez que ve a Alicia (Joan Bennett) es como
reflejo, superpuesta sobre el cuadro, imagen sobre imagen (aparece
cual emanación del escaparate o cuadro). Alicia es la modelo que
posó para el cuadro. Alicia es la mujer del escaparate (es la
traducción más precisa del título original). Alicia es la
encarnación del cuadro, de un sueño, el de Wanley, quien cruza al
otro lado del espejo pero en sus sueños.

La introducción de la película (en la
vida de Wanley) no puede ser más precisa. Es un profesor de
literatura que en la primera secuencia vemos cómo expone que hay
diversas maneras de de juzgar el acto violento o crimen dependiendo
de si es en defensa propia o premeditado. No reflexiona sino que
constata que la ley diferencia grados de homicidio, si hay
premeditación o no. Esto es, la materialización de los impulsos
violentos pueden ser juzgados de distinta manera, con atenuantes o
agravantes. En la posterior secuencia se despide en el vestíbulo de
la estación de su esposa y sus dos hijos, que marchan de vacaciones.
Wanley se desplaza por las calles como si hubiera perdido cierto
sentido de la dirección, como si estuviera en un entre. En la
entrada del club se reúne con sus amigos, Lalor (Raymond Massey),
fiscal y Barskdale (Edmond Breon), médico, los cuáles se ríen al
ver su mirada abstraída contemplando el cuadro de Alicia en el
escaparate. Como indicará a sus amigos, para él el cuerpo es fuerte
para las tentaciones, pero la mente es débil. Y su mente parece
vulnerable, porque parece estar en otra parte, en el territorio de lo
que quisiera que fuera (ese que germina en las fisuras del basamento
de las insatisfacciones o de la falta, en cuanto carencia). Con sus
amigos digresiona sobre su condición de hombres que han superado los
cuarenta, sobre lo que implica de vida ya aposentada o postrada,
dejadas atrás las aventuras, el fragor de la vida. Lo que se dice
quizá no concuerda con lo que se quisiera. Wanley asegura, con
convicción, que sería incapaz de tener el valor de tener una
aventura con una mujer como la del escaparate. Pero cuando se han
marchado sus amigos, coge el libro de El cantar de los cantares,
libro que representa la conjugación de lo erótico y lo romántico,
el canto de la vida esponsal y del triunfo del amor, quizá lo que
siente le falta en su matrimonio. Wanley más que anhelar otra
aventura anhela que su matrimonio fuera diferente, que le inspirara y
satisfaciera unas emociones y unos deseos que no siente. Y a la vez,
siente que no sería capaz de afrontar una aventura que realmente
desea que se materializara.

Wanley aún sueña con lo que se
resiste a asumir como ya no posible, su mente no está decidida a
resignarse. Hay quienes han señalado que la revelación final de que
todo lo vivido ( o más bien padecido) por Wanley sea un sueño no
era sino una concesión realizada al código de censura que no
aceptaba se concluyera con un suicidio ( si eso era así, sí
aceptaba que se pueda soñar con suicidarse, pero eso sí no
materializarlo), como finalizaba la novela que se adaptaba, Once off
guard, de JH Wallis, y que dicha conclusión devaluaba el alcance de
la película. Lang declaró que fue decisión suya ese cambio porque
el suicidio le parecía una conclusión anticlimática. No sólo
resulta coherente la conclusión definitiva, sino que la ironía
implícita en que sea el escenario de sus sueños en que forcejean
sus miedos incluso densifica la complejidad, y amplifica la incisión,
de la obra ( no porque fuera un final trágico lo sería más, o más
realista). Además, en Perversidad realizó un complemento que
reflejaba la precipitación en abismo de quien, también otro
personaje de vida cotidiana anodina e insatisfactoria, se extravía
en la proyección virtual sobre una mujer que no sabe ver, autoengaño
que permite el engaño ajeno. En aquel caso, él realiza, pinta, el
cuadro; ella es el retrato de su proyección, de su ceguera.

Si en Perversidad la espesura
de sus tinieblas, de su tétrica visualización, es el reflejo de esa
cautiverio y extravío que se hace cuerpo en una atmósfera opresiva,
en La mujer del cuadro es fascinante, en primer lugar, cómo
Lang crea, de un modo sutil, una atmósfera de duermevela, a través
de la dilatación temporal, de planos y secuencias. Hace cuerpo de
esa sensación de que en los sueños todo parece vivirse de un modo
más lento. Resalta la minuciosidad con qué narra todo el proceso de
Wanley y Alice resolviendo la ocultación del crimen del hombre que
ha irrumpido imprevistamente, un amante de Alice ( y que
significativamente luego se revelará que es alguien poderoso, no
alguien cualquiera, ya que es un importante empresario y financiero;
es ya un signo de que en su sueño, en su cabeza, Wanley quiere ser
derrotado, de que quiere que su tentación sea derrotada; de
ahí la singular sucesión de adversidades y torpezas). Es conocedor
de que la ley diferencia grados de homicidio pero decide no llamar a
la policía, pese a que haya matado en defensa propia, no solo porque
teme que las pruebas circunstanciales le incriminen. En teoría, hay
atenuantes, pero él solo piensa en la posibilidad de agravantes, ya
solo por la circunstancia en sí, por el hecho de estar en el
apartamento de una mujer que no es su esposa. Opta por la ocultación
porque no quiere exponerse. No solo le preocupa el crimen en sí sino
su imagen social, cómo afectaría a su matrimonio.

La ironía
implícita en la obra se refleja en detalles como que sea
precisamente amigo de Lalor, el fiscal que llevara
el caso, y que, invitado por él, acuda al lugar donde ocultó el
cadáver (sufriendo un calvario amplificado por sus torpezas, por las
que cometió la noche lluviosa en la que arrojó el cadáver en un
bosque y las que comete junto a su amigo o los policías, como
dirigirse hacia el lugar del crimen como si conociera dónde está),
o en ese ingenioso recurso del rollizo boy scout que relata en un
noticiario en los cines cómo descubrió el cadáver. Por tanto, es
testigo, en primer plano, de cómo la ley se cierne sobre él. En el
primer tramo de la narración, se materializan sus temores con
respecto a la acción de la ley (que por otra parte pone en evidencia
sus negligencias), y en el segundo sobre la amenaza de los
imprevistos, con la aparición del chantajista, Heidt (Dan Duryea),
guardaespaldas del asesinado. Las verjas a través de las que se les
encuadra a Wanley y Alicia cuando están decidiendo qué decisión
tomar con respecto al chantajista, si pagarle o matarle, evidencia
cómo se está enjaulando cada más progresivamente ( es el momento
en que se pasa de asesino en defensa propia a asesino con
premeditación cuando determinan envenenarle).


Hay duplicaciones de lo más
reveladoras: las dos puertas (la del portal y la de piso)que tiene
que cruzar Wanley para acceder al piso de Alice ( o salir del mismo);
dos son las puertas que cruza dentro de su hogar en el momento en el
que decide suicidarse cuando cree que no hay manera de conseguir que
su crimen no sea descubierto, ya que ha fracasado su intento de
asesinar al chantajista). Las butacas del club o la de su hogar son
semejantes; precisamente en ese sofá se dará ese extraordinario
movimiento de cámara sobre su rostro, cuando está sentado en el de
su hogar, tras tomarse las pastillas, y sin variar el plano despierta
en el club, percatándose de que ha vivido un sueño. Los movimientos
de cámara son fundamentales para crear esa atmósfera envolvente,
ese tempo casi hipnótico (es una peculiar combinación de la
minuciosidad bressoniana y el deslizamiento temporal tarkovskiano),
pero también cargados de sentido. El que realiza del reflejo al
rostro de Alicia cuando la ve por primera vez es hacia la izquierda;
en sentido inverso es el que realiza de las fotografías de su
familia, mientras suena el teléfono, al rostro de Wanley cuando se
ha tomado las pastillas. En el encuentro final con otra chica ante el
cuadro, que le pide fuego, no hay reflejos ni movimientos de cámara
asociativos. Un corte de plano del cuadro a la chica junto a Wanley,
un corte como el que Wanley quiere realizar con sus fantasías, de
las que huye como alma que persigue el diablo (de la tentación). Efectivamente, no tendría valor en la realidad para afrontar la aventura de sus fantasías.