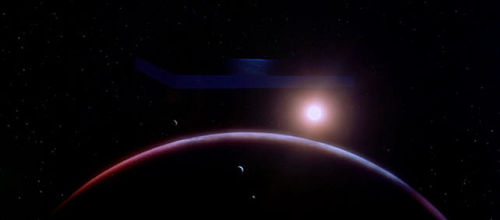domingo, 30 de diciembre de 2018
The faculty
We don´t need no education/We don´t need thought control/No necesitamos falta de educación/no necesitamos control mental. Tras el título de la película, The faculty (1998), de Robert Rodriguez, que atraviesa la pantalla en negro, se escuchan los reconocibles acordes de la canción Another brick on the wall (parte 2), el célebre single del álbum The Wall (1979), de Pink Floyd, mientras se presenta a los alumnos que serán protagonistas. Pero en el prólogo, en las dos secuencias que preceden a la irrupción del título de la película (como si evidenciara una separación), se presenta a algunos de los profesores, o de modo más relevante, qué actitud define a quienes rigen, dictan y dominan el escenario. El entrenador de fútbol americano, Willis (Robert Patrick), evidencia sus modos imperativos y coléricos, que cruzan el umbral de lo tiránico: sus desprecios a Stan (Shawn Hatossy), quien contiene sus impulso de responder, también agresivamente, a las descalificaciones de Willis. La directora de la escuela, Valerie Drake (Bebe Neuwirth) desprecia las peticiones de los profesores presentes porque en la escuela se privilegia el apoyo al deporte, por la simple razón de que es lo que más atención suscita, como evidencia la asistencia a los partidos. Eso supedita cualquier otra actividad, da igual si significa enriquecimiento cultural. En suma, la educación en sí misma no importa demasiado. Y, como ha dejado manifiesto la previa secuencia, la autoridad se refleja y manifiesta en la imposición no en los conocimientos que se detentan. La autoridad es una mera cuestión de posición. En esas dos secuencias, por añadidura, se evidencia la irrupción de una amenaza externa que ejerce una modificación, o amplificación, en los comportamientos, definidos por la violencia, ya no sólo en los modos (quien tiene que callar por su posición subordinada, y quien puede decir lo que quiera por su posición de poder), sino manifiesta. En la primera secuencia, con el entrenador Willis, se insinúa su irrupción a través de un indefinido fuera de campo. Alguien, que no vemos, alude a Willis (y es significativo que sea el primer infectado). En la segunda secuencia, ya es manifiesta esa modificación en Willis por su conducta avasalladora con respecto a la directora. La acosa y persigue entre los pasillos y las dependencias de la escuela, asedio que culmina con la muerte de la directora, pero no a manos de Willis, ya que será herida con unas tijeras por otra profesora, Karen Olson (Piper Laurie). Claro que poco después advertiremos que no ha muerto sino que ha sido reemplazada o infectada, como ocurrirá progresivamente a los otros profesores. Es otra. O digamos que la infección externa (que aún no se ha explicitado o concretado) hiperboliza una infección intrínseca. Un parásito alienígena es la correspondencia con el simbólico parásito implícito en una falta de educación que prioriza la práctica del deporte (como entronizada actividad), el cuidado de la imagen, la uniformización de conductas (y aspiraciones) y la observación de unas jerarquías.
Pero la revelación del qué (la infección o apropiación parasitaria alienígena) se mantendrá en suspenso durante el primer tercio. Antes, como he señalado, a los acordes de la canción de Pink Floyd, se nos presenta a los alumnos protagonistas. Sobre cada uno se sobreimpresiona su nombre. Representan al alumno, por distintas razones, marginal, que no encaja o siente que aún no se ha integrado en el conjunto, o que transgrede sus normas. Aunque no todos. Casey (Elijah Wood) es el que sufre los abusos y desprecios de otros alumnos, como si representara la categoría más baja. Los profesores ejercen su poder sobre los alumnos, y algunos de estos sobre otros alumnos. Stokes (Clea Duvall) usa de coraza protectora la imagen de rara con la que se ha cubierto. Se ha creado el personaje de lesbiana para que lo que no es sea lo que sufra los desprecios de los otros y así su vulnerabilidad no sea tan dañada. Zeke (Josh Harnett) es el infractor o transgresor, el que suministra las drogas, que envasa en bolígrafos de cristal (doble apariencia, lo corriente que disimula lo anómalo, su mezcla casera de drogas, como su apariencia infractora disimula su condición de estudioso). Otro tipo de camuflaje. Stan es el que se sale del papel, y por lo tanto queda expuesto, ya que rechaza su posición protagonista como estrella del equipo de fútbol americano, en la convencional narrativa predominante en el escenario de la escuela, ya que quiere ampliar sus conocimientos, quiere ser valorado por su saber, por lo que aprende, por su capacidad de asimilar lo que le educan. Lo que suscita el desprecio de quien es su novia, la directora del periódico, y animadora del equipo de fútbol americano, Delilah Profit (Jordana Brewster). Esta es la más integrada o convencional, no se define por el ansia de conocimiento sino por su observación de las apariencias y narrativas convencionales (si Stan se sale del papel ya no le interesa, porque su relación se fundamenta en la cumplimentación y consecución de una ficción deseada: El jugador estrella con la líder de las animadoras). Por último, la recién llegada que aún no se ha integrado en el conjunto, Marybeth (Laura Harris), quien, significativamente, por su apariencia ( su atractivo físico) suscita el interés de Zeke ( y pone de manifiesto sus contradicciones, la convivencia en él de tácticas de camuflaje y doblez). Y, de nuevo, esa doblez, o naturaleza capciosa de las apariencias, se certificará al final con la revelación de que, precisamente, Marybeth es la reina alien. En la apariencia seductora y atractiva reside la potencial infección: en el anhelo de proyectar y poseer esa imagen.
Precisamente, el personaje que menos hace uso de las apariencias, sea como camuflaje, conveniencia, identificación (realización) o naturaleza, es aquel que encontrará el primer indicio del causante de esa infección de apropiación, el parásito, esa extraña criatura que presenta a su profesor de ciencias, Edward Furlong (Jon Stewart). Una no identificada criatura que dispone, significativamente, de la capacidad de duplicarse (ya que la dualidad, o la doblez, es un síntoma sustancial de la infección de apropiación escénica que define la enajenación que representa, e inocula, la escuela como parcela de una realidad más amplia de la que es semillero). El eslabón más débil dentro del escenario de jerarquías de poder es, por tanto, quien introduce el hilo que desenrede, y evidencie, el disimulado y soterrado proceso de captación y sustitución de los integrantes del escenario escolar, en primer lugar todos sus profesores, y después extendiéndose al alumnado, comenzando por los que mejores resultados escolares hayan conseguido.
En cierta secuencia, Stokes alude a El ladrón de cuerpos (1955), de Jack Finney, de la que se han realizado cuatro adaptaciones cinematográficas. Y puntualiza un antecedente, El amo de las marionetas (1951), de Robert L. Henlein. Por un lado, son referentes de relatos en los que humanos son reemplazados por alienígenas. En el segundo caso, de hecho, la conversión se efectúa por mediación de un parásito. En The faculty la intrusión de ese parásito en el organismo se efectúa a través del oído (el órgano a través del que se efectúa la instrucción, o más bien apropiación, por falta de educación sustancial, por tanto, el control mental). Por otro lado, su explícita alusión por parte de los mismos personajes, como comentario a su propia circunstancia, refleja la condición metaficcional de la película, en consonancia con el planteamiento que el guionista, Kevin Williamson, ya había desarrollado en la saga Scream. Los personajes, en su relación con la misma realidad, establecen equiparaciones con patrones y convenciones ficcionales, genéricas, como si su vivencia pudiera ser un equivalente, una variante, de una circunstancia ficcional que es parte de un acervo cultural que les define. La narración, además de establecer un substrato simbólico, con mimbres más bien livianos, con respecto a la alienación educativa, y la doblez como patrón de conducta social, se define por su naturaleza de juego cinéfilo.
La anterior obra de Robert Rodriguez, Abierto hasta el amanecer (1996), también estaba marcada, condicionada, por la personalidad del guionista, Quentin Tarantino. En ambas Rodriguez ofrece sus cualidades como narrador montador: en su primera obra, El mariachi (1992), evidenciaba esa erótica del montaje percutante que definía a tantos iniciados en el cine de los 80, cuando se podía jugar con la sucesión y transición de planos en la mesa de edición ya con suma facilidad, sin necesidad de pegar un trozo de película a otro: El mariachi parecía la borrachera de edición de quien ha practicado con todas las posibilidades de fragmentar una acción. En ambas películas, también se acopla a la personalidad estilística de uno y otro. Abierto hasta el amanecer, incluso, despliega unas maneras macarras y burdas, con regusto marcado por la obviedad, y el desprecio de la sutileza, que caracterizará el cine de Tarantino del siglo XXI, más tendente a lo chulesco, en sus formas, combinado con su filiación a lo políticamente correcto en su planteamiento (descargar mórbidamente la violencia sobre seres calificados consensuadamente como abyectos: nazis, esclavistas, psicópatas machirulos), que en sus tres primeras obras. La segunda mitad de Abierto hasta el amanecer era un anodino desparrame de efectos espaciales y de maquillaje que reflejaba cómo a ambos les gusta la narración pulp, y literalmente la pulpa (aunque hay que reconocer que por su falta de infulas resultaba más apreciable, en su segunda colaboración, el segmento de Rodriguez, Planet terror, que Death proof, aunque tampoco resultara demasiado difícil dada la escasa consistencia de esta). Afortunadamente, en The faculty, Rodriguez adopta los modos más aplicados de la saga Scream, con una caligrafía pulida, aun impersonal, pero sin extraviarse en el exceso (la descomposición de la directora puede ser uno de esos momentos que evoquen los que sobresaturan Abierto hasta el amanecer). Por eso, en relación a su filmografía, resulta su obra más sugerente porque deja espacio para la insinuación, y hasta evidencia cierto cuidado en la delineación de la atmósfera (la irrupción de la anciana profesora desnuda en las duchas de los alumnos, significativamente ante Stan: como reverso doriangrayiano de la descomposición intrínseca del icono de la animadora; la revelación de los parásitos del entrenador y los otros jugadores, en formación, recibiendo el agua de la lluvia, y su consiguiente elipsis), aunque, primordialmente, se defina, y destaque, por su dinamismo narrativo.
En ese juego narrativo metaficcional se pueden rastrear otras referencias, alusiones u homenajes, esa práctica que parece entusiasmar a tantos cinéfilos, superficie en la que muchas a veces restringen su relación con las películas, como si una película fuera la mera identificación de influencias o referencias. No tiene por qué evidenciar desidia o incapacidad de discernimiento analítico. La experiencia cinematográfica también está relacionada con lo que se necesita ver. Aunque cierto es que los hay que primordialmente se relacionan con la vida mediante etiquetas. En The faculty se reutilizan situaciones o detalles de la magnífica La cosa (1982), de John Carpenter: la célebre secuencia en que prueban con un alambre caliente si la sangre se defiende de la agresión, lo que evidenciará que pertenece a la de quien es ya un alienígena, aquí dispone de su correspondiente variación con la inhalación de la droga que efectúan Casey, Stokes, Zeke, Stan, Marybeth y Delilah. Un detalle mordaz que la droga sea la que evidencie quién está poseído, infectado, por un parásito alienígena. La droga contrarresta la alienación. La infracción que desafía a la imposición del orden. También resulta elocuente que sea Delilah, la más convencional de todos ellos, las que se revelará como poseída por el parásito alienígena. Otro detalle extraído de La cosa, la cabeza con patas, en este caso de la profesora Elizabeth Burke (Famke Janssen), cuando asedia a Zeke, con quien desde un principio, se había establecido un pulso que no disimulaba cierta tensión sexual. De hecho, la falta de determinación, de saber imponerse, probablemente subyugada por lo que siente por Zeke, se transforma, ya poseída por el parásito alienígena, en una determinación arrolladora. La infección corrige la irresolución de quien no sabe aprovechar una posición de dominio.
Otra obra de la que se extraen detalles o elementos es la excelente Terminator 2: el día del juicio final (1991), de James Cameron. Por un lado, una de las principales figuras siniestras está encarnada por Robert Patrick, como el entrenador Willis, quien era el memorable cyborg, compuesto de metal líquido, T-1000, en la obra de Cameron. En la secuencia inicial, en su carrera por el pasillo, hacia la directora, a la que asedia, remeda sus carreras de gesto afilado como un engranaje en acción en su pertinaz e implacable persecución de Connor (Edward Furlong). Como el actor se llama el profesor de ciencias, y como el personaje que Furlong encarnaba en esa obra, John Connor, se apellida, precisamente, Casey, aquel que será quien, finalmente, logrará vencer a la reina de los parásitos alienígenas, y de modo elocuente, tras las gradas de un recinto deportivo. Connor era la figura no sólo irrelevante, sino despreciada y arrinconada, fuera de los focos del protagonismo escénico. Es quien desde esa posición transgrede el escenario, y desactiva la propagación de una infección que tanto uniformiza y aliena como amplifica las actitudes impositivas y abusivas.
viernes, 28 de diciembre de 2018
Lo que esconde Silver lake
La peor versión de mi vida. Te preguntas en qué momento se torció la dirección de tu vida. No fue el sendero, sino tú mismo. Sabes que tú la cagaste. Por eso tu vida se ha convertido en la peor versión imaginada. Te sientes desahuciado, arrinconado en los márgenes. Más que un atasco, es la cornisa que se inclina hacia un abismo. Por eso, buscas una red de sentido sobre la que poder sostenerte, o imaginar que te sostiene, para no sentir el vacío. Buscas los códigos ocultos, los cuales, incluso, piensas que de modo exclusivo van dirigidos a los privilegiados, porque quizás ellos, al conocer la pauta subyacente, han logrado que su vida sí tenga red sobre la que no sólo se sostienen sino que les propulsa como a los acróbatas que no sólo saben desenvolverse con equilibrio sobre el vacío sino que trazan sobre el mismo el relato de su propia voluntad. Por tanto, para ellos, no es la realidad, como sí lo es para ti, una tumba de la que no sabes cómo lograr fugarte porque los clavos de la amenaza del desahucio se ciernen inclementes sobre ti. También piensas que tu desgracia puede deberse a esa difusa condición denominada circunstancia que implica a los otros que constituyen tu alrededor, por eso piensas que alguien te persigue, que hay quien conspira contra ti. Te condiciona una indefinida interferencia o influencia perjudicial ajena. Una sombra indefinida que se cierne sobre ti a la que quisieras dotar de rasgos o cuerpo para justificar tu paranoia, la ofuscación en la que te sume la impotencia, mientras sigues soñando, mientras sigues cautivo de las sublimaciones de lo que aspiras a realizar y conseguir, como esa mujer en la que proyectas la ilusión de protagonismo en la pantalla de la vida si consiguieras que te correspondiera. Pero se te escurre, desaparece, de modo imprevisto y repentino. Y buscas su rastro como si recompusieras las piezas de la realidad que quisieras que fuera. Quizás porque, realmente, no ves con claridad, aunque creas, precisamente, que ver con claridad, descubrir la trama oculta de la realidad, sus códigos ocultos, sea el propósito que te rige. Pero quizá sólo estés extraviado en tu ofuscación. Quizá sólo sea esa necesidad de misterio que necesitamos para sentir que en nuestra vida ordinaria existen los acontecimientos, la singularidad que aspiramos a vivir. Como quien logra juntar las piezas del rompecabezas, y en su configuración encontrara la posición que anhelaba junto a la figura sublimada con la que soñaba. Es lo que se supone que podemos encontrar bajo el lago plateado (under the silver lake): Lo que esconde es la estructura de sentido de la vida. Como se indica en el relato gráfico cuyos capítulos sigue con fervor Sam (Andrew Garfield), el protagonista de la excepcional Lo que esconde Silver lake (Under silver lake, 2018), de David Robert Mitchell.
El relato gráfico está protagonizado por un hombre amargado por la frustración de no haber realizado en su vida lo que anhelaba lograr. Y esa rabia la descarga matando perros como si viera reflejado en lo que considera criaturas inferiores la carcajada lacerante que evidencia su insignificancia. Por su parte, Sam aún no conoce la amargura, porque es un joven que aún da sus primeros pasos para configurar su realidad, pero aún así comienza a percibir que su vida no tiene dirección. Aún es una sensación difusa, por eso, cual sonámbulo, se desplaza por la vida entre la apatía y la desorientación. Vive en un apartamento cuyo alquiler no sabe cómo pagar, por lo que la amenaza del desahucio, que dispone de una cuenta atrás de cuatro días, indica dirección hacia el vacío. Pero su mirada se distrae con la ensoñación. Es una mirada perdida en la distancia que evita mirar la realidad que se agrieta bajos sus pies: sea una vecina, de edad madura, con múltiples pájaros que se pasea con los pechos al aire, o sea una chica joven rubia, con perro, Sarah (Riley Keogh), a la que contempla tomando el sol en la piscina de los apartamentos, como el sueño hecho cuerpo que quisiera alcanzar.
Se podría establecer cierta conversación con Terciopelo azul (1986), de David Lynch. Lo que esconde Silver Lake se inicia en la distorsión, en la mirada que parece ya transida ( su forma de contemplar desde la distancia en el establecimiento de comida a la mujer que le atrae), con la intrusión o violentación de lo extraño y lo fatal (la caída de una ardilla desde lo alto de unos árboles; un equivalente a los insectos de la realidad subyacente, no visible (reprimida u ocultada), de la obra de Lynch). Ya anuncia el trayecto de Sam (o la ofuscación en la que le sumen las elevaciones de las sublimaciones). Lo que esconde Silver lake es un trayecto que interroga sobre los límites de lo real y lo imaginario. O el desajuste entre el discernimiento de lo real y la enajenación de unas proyecciones que aún intentan amoldar la realidad al sueño o deseo. Su narración se delinea sobre la transgresión de los límites de la representación. Más aún que un desplazamiento en la de la mirada que caracteriza a lo fantástico (la alteración perceptiva, el extrañamiento de lo normal) difumina los límites de los territorios de ficción: La misma realidad lo es, como el espacio mental. Podría ser la narración una serie de capítulos del relato gráfico que Sam admira. ¿Cuál es ya su sentido de la realidad, atascado en la incapacidad de dotarla de dirección y sentido, atascado en una terraza en la que sólo se recrea en los sueños sublimados? Ese Séptimo cielo que quisiera habitar, como el sueño romántico que representa la excelsa El séptimo cielo (1928), de Frank Borgaze, película que su madre le recuerda que programan en la televisión (que él no tiene), protagonizada por Janet Gaynor, sobre cuya tumba despierta durante uno de los diversos pasajes del laberinto que recorre para encontrar a la desaparecida mujer de sus sueños, Sarah, con la que compartió sólo unas horas. Una mujer desaparecida, como se desvaneció el personaje que busca Marlowe en la poco afortunada adaptación homónima de la novela de Raymond Chandler, El largo adiós (1973), de Robert Altman, cuyo protagonista tenía vecinas que bailaban en topless. Lo que la verdad esconde, como Puro vicio (2015), de Paul Thomas Anderson, es otro admirable desplazamiento en los territorios que difuminan los límites entre ensoñación o proyección subjetiva fantasmal y realidad, con inspiración en las abstracciones alambicadas de Raymond Chandler. La realidad es un laberinto en cuyas marañas es fácil extraviarse, y que ante todo revelan la soledad en una intemperie en la que el sentido resulta inextricable o ininteligible.
En una secuencia nuclear de Lo que esconde Silver lake, en la que Sam explicita su interrogante sobre en qué momento de su vida la cagó, y convirtió su vida en la peor versión posible, el innominado amigo de Sam, encarnado por Topher Grace, le muestra a través de la pantalla del ordenador cómo un artilugio volador, como un drone, consigue imágenes del interior del apartamento de una hermosa mujer que también, como Sarah, representa la imagen sublimada, la ensoñación virtual. Pero la imagen, por contraste, revela o evidencia la desesperada soledad o intemperie vital que emana de la expresión de la mirada perdida de esa mujer. La ensoñación virtual, la ficcionalización de la realidad, colisiona con el ruido de lo real, el ruido de la falta y la carencia. El anhelo de acontecimiento brota de la tristeza de la soledad que no siente séptimos cielos sino un vacío. Se aspira a la ascensión pero se siente la tumba. En su trayecto laberíntico Sam se confronta con otras ficciones, ya que la realidad se constituye mediante la conjugación de diversas capas de ficciones. Ficciones que contrarresten esa intemperie o sensación de indigencia. Sam desprecia a los indigentes, como una infección, pero al fin y al cabo no es sino una negación de su circunstancia, de la amenaza de desahucio que le abocaría a esa condición. Sam quisiera ser como esos privilegiados millonarios, como ese que las noticias informan que ha muerto, uno de esos millonarios que se asemejan a los faraones. Las tumbas de los faraones no indicaban un final (de una caída, del relato de una vida) sino el pasaje a una ascensión a un estado superior. Es ese el propósito inconsciente que rige la voluntad impotente de Sam, mientras intenta discernir entre diversos códigos, en las letras de canciones de un grupo o en las señales de los indigentes, la pauta que le dirija al esclarecimiento de una incógnita cuya conclusión sea encontrar a la desaparecida mujer de sus sueños. No sabe que es una caída, por mucho que se rebele frente a una realidad que le supera (incluida amenaza de desahucio).
Esa sombra, una desnuda mujer con rostro de búho, surgida de las páginas del relato gráfico es el reverso de su ceguera, los ojos de la noche (como los ojos dibujados en la pared de la habitación de la desaparecida Sarah) que evidencian su mirada desenfocada (como ese cartel que contempla, el que señala veo con claridad, será sustituido por el anuncio de amo las hamburguesas, emblema de la trivial realidad predominante: él es otro pedazo de hamburguesa). De ahí la correspondencia entre la imagen de la mujer, en la portada de una revista, con la que tuvo su primera masturbación, con la imagen hija del millonario desaparecido que ha sido abatida por el disparo de una bala bajo las aguas del silver lake donde se bañaban desnudos. Quizá todo sea una ensoñación masturbatoria, como toda ofuscación sublimatoria que niega los precipicios de lo real, mientras el hilo de códigos ocultos que cree discernir le conduce a la efigie de James Dean en el planetario de Rebelde sin causa (1955), de Nicholas Ray (como sobre su cama tiene el poster de otro icono de la joven rebeldía, Kurt Cobain). Pero resulta una impostura incluso el diseño de su rebeldía, más una pose que una actitud: no ha compuesto quien cree la canción (Smells like teen spirit, de Nirvana), la música, que cree le define sino que está compuesta por quien domina y diseña el escenario de la realidad y configura los compartimentos de las identidades, esas en las que es fácil ensimismarse porque se piensa que dotan de singularidad; no es real anticonformismo el suyo, sino una apatía vital que se autoengaña con esa máscara que no es ni propia. Por eso, esa efigie de Dean le conectará, en el mismo espacio del Planetario, con la escultura del físico Newton (la caída en la gravedad), y a un personaje que se presenta como el rey de los indigentes, con corona incluida (irónico reflejo de su negación de realidad), cuya guía le conduce a un refugio nuclear, metáfora de las tumbas de los faraones, que, a su vez, le conduce a las entrañas de un supermercado, realidad de mercancías, como él tendrá que acomodarse a ser una para sobrevivir: es la única posibilidad de cambio, la adaptación a un entorno, como alguien más que se prostituye para sobrevivir, otro dulce pájaro de juventud, como Paul Newman, en la homónima película de Richard Brooks de 1962, que creía que alcanzaría la realización de sus sueños con la transacción que implicaba ser el gigolo de una estrella. Sam encuentra su liberación del desahucio, valga la paradoja, en una jaula (la casa de la vecina; red de sombras de jaulas), que antes era espacio de ensoñación virtual, como amante o dulce pájaro de juventud, mientras se pregunta qué puede significar lo que uno de los pájaros grazna. La realidad quizá simplemente sea ininteligible, un desconcertante territorio de ficciones. O quizá su ensimismamiento sea incapaz de discernir más allá de los barrotes de su ofuscación.
miércoles, 26 de diciembre de 2018
2001, Odisea del espacio
Desequilibrios en el trayecto del hueso. 1. 2001 comienza en Las arenas del kalahari (1965), de Cy Endfield. O digamos que es un antecedente de los pasajes iniciales de los simios en la película de Kubrick. Las arenas del Kalahari, como la también estupenda El vuelo del Fénix, de Robert Aldrich, que se estrenó el mismo año, se centra en los supervivientes de un accidente de aviación: en este caso, la causa es la colisión contra una nube de langostas; ya todo un signo anticipatorio de ese enfrentamiento de los humanos con su animalidad, con la naturaleza en estado bruto, que supondrá la demolición de la prepotencia de creerse inmune e imbatible como especie dominante. Cinco hombres y una mujer se encuentran en un entorno hostil, el desierto, en el que se hace difícil la supervivencia. Hay algún humano, como es el caso de O'Brien (Stuart Whitman), que hará todo lo posible para demostrar quién es el más fuerte del territorio. Cuestión esta, la pulsión de poder o dominio que también vertebra la obra de Kubrick (que lo llevará más allá, al menos espacial o geograficamente: al espacio estelar y más allá de la vida orgánica: la transgresión o superación de todo límite). O'Brien no demostrará que tiene más cerebro pero sí que es la criatura más bestia. O demostrará que el ser humano puede ser la criatura con más potencialidad creadora pero también la más destructiva y cruel (constante también en el cine de Kubrick). Como otros humanos que consideran a los animales pasajeros de segunda categoría en el imperio terráqueo que domina, en primer lugar hará la correspondiente purga con otras especies, no sólo por cuestiones de subsistencia, ya que son rivales que pueden privarles del escaso alimento que se puede encontrar en el desierto, sino como declaración de poder, remarcada en el mismo virulento desprecio que muestra. Posteriormente, la siguiente fase, tras haber demostrado cuál es la especie más poderosa, tocará realizar parecida labor pero entre los de la misma especie. Hay que eliminar rivales que pretendan aspirar a la hembra, Grace (Susanah York), y habrá menos con los que repartir los alimentos que cacen (es muy elocuente las muestras de entusiasmo carnívoro de todos cuando por fin comen carne, tras matar un antílope). El fusil adquiere la misma resonancia simbólica que el hueso en esas secuencias iniciales de la película de Kubrick. Pero en cierto momento ya no se podrá beneficiar de la posesión ventajosa de su rifle sino que tendrá que recurrir a sus mismas armas, los puños, los dientes. No dispone de hueso a mano, como en la de Kubrick, pero sí de alguna oportuna piedra. En una de las secuencias iniciales, la cámara se emplazaba en las alturas desde las que un babuino contempla los movimientos y las maniobras de las figuras humanas, meros puntos insignificantes en la inmensidad del paisaje. En el último plano, tras que la bestia humana se haya enfrentado a otras criaturas que consideraba inferiores, los babuinos, O'Brien, también encuadrado en un plano general desde las alturas, es ya incluso un punto indiscernible en la distancia, una figura postrada, ya oculta por lo que despreciaba. Los babuinos eran más. La prepotente bestia humana que no sentía ni asco ni vergüenza se convertirá en parte de ese entorno del que parecía una emanación. Será ya otra osamenta.
2. En el paisaje desértico del principio de los tiempos, en las imágenes de apertura de 2001, lo primero que destacan son osamentas de animales. En principio, los simios parecen convivir armónicamente con otras especies, al menos con las que no son peligrosas para ellos, caso de los tapires, animales herbívoros. Entre los congéneres la convivencia se define por la territorialidad. La manada o el grupo que dispone de agua en el su territorio disfrutará de un privilegio que los otros no se atreven a usurpar. Su principal temor son los depredadores, los animales carnívoros, como los leopardos, para los que son presa y nutriente, y que irrumpen cuando menos lo esperan, del fuera de campo de lo incierto, para acabar con sus vidas y alimentarse de ellos. En la noche, guarecidos entre las rocas, en la oscuridad que aún espesa más la incertidumbre del fuera de campo, escuchan con temor el rugido del leopardo en la distancia. Su existencia se define por el miedo a ese fuera de campo de amenaza incierta e imprevisible. La aparición del enigmático monolito propulsa la reconversión del miedo en resolución, en pulsión de dominio y control. El simio se percata de que un hueso, símbolo de su vulnerabilidad, y finitud, puede ser, en cambio, un arma, un instrumento de daño a otras vidas, símbolo de su dominio y control de la realidad y vidas ajenas. Como evidencian el plano inicial de la película (tras el planeta Tierra se revela la sombra del satélite y tras este la luz del sol), y el plano que se inserta en esta secuencia de epifanía siniestra (en contrapicado, el monolito en primer término, y en segundo término, luz y sombra, satélite y astro), de la sombra (nuestra vertiente siniestra) brota la luz, en cuanto discernimiento que conjura la oscuridad que se teme: para sobrevivir hay que imponerse. Para imponerse hay que dañar. Por añadidura, se descubrirá la delectación en el dominio, esto es, en el uso del arma, en el ejercicio del daño que apuntala el control y conquista. Los simios, en principio, comienzan a matar a las especies inofensivas que convivían con ellos, ya que, ahora carnívoros, les servirán de alimento. Ya no sólo es una especie vulnerable, también es depredadora. Entre la misma especie ya no se acepta la mera distribución aleatoria del territorio. Si algo se desea, pero no se tiene, se disputa, y se intenta eliminar a quien lo posee para usurpárselo, y así poder ser el privilegiado. El simio hace uso del hueso y mata al congénere, el líder de la otra manada, que detentaba el disfrute del agua. El hueso es el primer instrumento de la propagación de esa infección virulenta que es el ser humano. Por eso, el hueso se transforma, en lúcida elipsis, en una nave espacial siglos después. El arma se ha sofisticado con el paso de los siglos, pero el impulso no ha variado, el ser humano sigue rigiéndose por parecidos temores y semejantes pulsiones de dominio y conquista. Si ya ha dominado a las otras especies, al mismo planeta, queda también dominar el espacio estelar, los otros planetas, cualquier confín. Cualquier límite que pueda hacer sentir impotente.
El espacio exterior es un enigma, un territorio desconocido, oscuridad equivalente a la que podían sentir los simios guarecidos en sus cuevas. En el satélite lunar se ha descubierto un enigma. Otro monolito. Una interrogante que inquieta, y se convierte, como toda incógnita que no se domestica en respuesta instrumental, funcional o beneficiosa, en interferencia molesta (como la estridencia que sienten los astronautas estadounidenses a su alrededor, los cuáles, como se evidencia en su disposición en el encuadre, no difieren de los simios cuando por primera vez descubren el monolito). El miedo lo utilizan como arma persuasiva. Han urdido el relato conveniente de que en el planeta se ha propagado una epidemia que puede ser letal, para que de este modo nadie, o sea una manada o grupo rival (en este caso, los soviéticos), interfiera (los estadounidenses tienen que ser los primeros en saber qué es lo que parece haber sido ahí colocado pero no generado por la mera aleatoriedad: ¿hay otras voluntades que se ignoran, que son más capaces, que tienen más control o conocimiento, que están más allá de los humanos, con todo lo que implica ese más allá?).
Esas incógnítas determinan que se proyecte una misión en dirección a Jupiter, con cuyas coordenadas se ha advertido la única conexión, o hilo de Ariadna, que seguir para desvelar la incógnita de qué es eso que está más allá del conocimiento humano. La nave Discovery 1 asemeja un espermatozoide, y un hueso. Hiende los territorios desconocidos para conquistar, aunque sea con las respuestas que busca, que comportarían la inseminación de complacientes certezas (o ilusión de dominio del escenario de realidad). En esa misión, constituida por tres topógrafos, en estado de hibernación, y dos pilotos, Bowman (Keir Dullea) y Poole (Gary Lockwood), es parte fundamental Hal 9000, el modelo más sofisticado de inteligencia artificial. Un instrumento o arma que es replica del cerebro humano pero se supone sin las interferencias o limitaciones que lastran a los humanos (las ofuscaciones de las emociones y del instinto). Pero lo que se supone que es la depuración más sofisticada del cerebro humano evidenciará que es igual de falible. No sólo es vulnerable al error, sino que también puede desquiciarse, ejerciendo la violencia sin escrúpulo alguno, por mantener el dominio de la circunstancia, aunque, de nuevo, la justificación primera sea la supervivencia. El miedo una vez más perturba y ofusca. Hal teme que le desconecten, por lo que decide ser quien elimine a los astronautas que siente como amenaza. Se establecerá un duelo entre el astronauta superviviente, Bowman, y Hal, como entre los simios por el control del suministro de agua. Usan ambos el hueso de las estrategias convenientes para conseguir desprenderse del otro, que se ha convertido en amenaza. Un duelo de inteligencias en el que vence quien resulta más eficiente en el modo de infligir daño al otro.
Pero no hay oscuridad, o incógnita, que haga sentir más impotente al ser humano que la muerte. En ese último tramo que es inmersión en el infinito, o en la demolición de toda coordenada familiar de tiempo y espacio, el ser humano sigue enfrentándose a su vulnerabilidad inexorable, su finitud. Su destino sigue siendo el de convertirse en una osamenta, somos huesos. Su obcecada pulsión de dominio y control, de ser ilusión de hueso que domina y no hueso que se quebrará y pulverizará indefectiblemente con la muerte, se refleja en ese ilusorio escenario de aséptica opulencia blanquecina en el que Bowman es testigo impotente de su propio deterioro y envejecimiento. Nuestra inevitable mortalidad es la mácula inextirpable en esa pulsión de disponer del control sobre la vida (que incluye entorno y a los otros), y por tanto, como aspiración última, también sobre la muerte. Desde el principio de los tiempos para confrontarse con esa turbadora incógnita, esa molesta interferencia, que es la muerte, el ser humano ha urdido múltiples relatos con dioses u otras criaturas ficticias, en diversos escenarios, que apuntalen la ilusión de una continuidad factible tras la muerte. No hay oscuridad que se tema más que la muerte, y por eso los relatos (de la vida después de la muerte) se tejen para sentir que se domina esa incógnita. El territorio desconocido se puede conquistar con un relato cuya condición ilusoria se siente como anticipación factible. No se puede aceptar que el deterioro y el envejecimiento sea el final de trayecto. Nos ofuscamos con esos aristocráticos o regios anhelos de dominio y disfrute de privilegios, como se refleja en Bowman en ese entorno de lujo: el eco del absolutismo: el monarca absoluto que aspira a ser superhombre: la idea del Cielo como espacio inmaculado y extático. Al fin y al cabo si el ser humano ha inventado los dioses es porque necesita sentirse uno. En la última secuencia, el anciano Bowan ya postrado en la cama ( o trono de cama) levanta su dedo indice hacia el monolito emulando al gesto del ser humano ante el ser divino en la Capilla Sixtina. Su inseminación: el plano del bebé en el espacio. El ser humano necesita creer que también insemina a la propia muerte, que hay una continuidad, que la muerte no es su derrota, sino que será nacimiento que incluso derrote al propio deterioro. La inmortalidad. El control sobre la vida y la muerte. Ser un superhombre, ser un dios.
3. 2001 es una propuesta abstracta que subvierte la narración ortodoxa. Rehuye los mecanismos de identificación, establece la narración en diversas compartimentos o episodios narrativos, con diferentes personajes conductores, y utiliza la intriga o incógnita, el hilo de la trama que une a los episodios, qué es el monolito, de modo no convencional, más bien escurridizo. No deja de ser una propuesta sugerente como planteamiento narrativo y reflexivo que, además, brilla en el diseño visual, en las composiciones. Contemplada en sus partes, incluso, alcanza la excelencia (sus primeros veinticinco minutos conformarían un magnífico cortometraje). Pero adolece de un defecto que suelen ser recurrente en la obra de Kubrick, y que lastra de modo considerable al conjunto: la arritmia narrativa, la modulación desequilibrada, la irregularidad.
Lolita (1962) debe su potencia expresiva, sobre todo, más allá de secuencias puntuales espléndidas, a la intensa y matizada interpretación de James Mason como Humbert Humbert (una de las interpretaciones más complejas vistas en una pantalla), porque la fluidez narrativa brilla por su ausencia, en especial, por la incapacidad de saber conjugar las apariciones, o interferencias, del personaje de Peter Sellers, que asemejan a interrupciones que trasladan a una película diferente, por lo que fracasa en su intento de dotar de ambivalencia a unas apariciones que pueden ser tanto reales como una proyección de los conflictos de conciencia de Humbert Humbert. Barry Lindon (1975), a la que se ensalza por sus cualidades caligráficas, probablemente posea el duelo más torpemente montado de la historia del cine, y su narración, destellos puntuales aparte (los pasajes de la muerte del hijo), avanza artríticamente. En El resplandor (1980) no faltan momentos destacables, eficazmente perturbadores, como el encuentro del niño con la mujer en la ducha, o el uso expresivo del espacio y la música, pero su segunda parte se encasquilla en un bucle de persecuciones por pasillos y muecas trastornadas de Jack Nicholson, devaluando, y dejando en mero esbozo, su sugerente planteamiento sobre los laberintos de la mente y sus límites o desquiciamientos. En La chaqueta metálica (1987), simplemente, sus dos partes diferenciadas no acaban de conjugar un armónico conjunto, desequilibrio que diluye los aciertos de su primer segmento. Atraco perfecto (1956) tiene el mismo interés que una hoja de cálculo, es decir, por sus juegos estructurales, pero derivan en lo grotesco y lo exageradamente enfático de ciertas soluciones de planificación (como quien subraya más de una vez una frase por si no nos hemos dado cuenta de una idea) o situaciones (el dislate de la resolución en el aeropuerto). En Teléfono rojo ¿volamos hacia Moscú? (19963), la chispa de su premisa se atranca en la redundancia, como si se sofocara en el exceso de trazo grueso por muy sátira grotesca que sea. Eyes wide shut (1999) sufre de un rancio y mortecino enfoque de estilo, incapaz de hacer narración del símbolo, de dotar de cuerpo, atmósfera, modulación, al sugerente y transgresor material procedente de la magnífica novela corta de Arthur Schnitzler. Es un film demostrativo que, como en Lolita, no logra desenvolverse en la ambivalencia (qué hubiera logrado Lynch con tal material...). La naranja mecánica (1972) más que desequilibrada resulta contradictoria: sus elecciones de estilo, un cóctel artificioso, atropellado, efectista y autocomplaciente, potencian lo que supuestamente intenta poner en evidencia, en la estela de 2001, la violencia estructural de la sociedad e instintiva del ser humano. Significativamente, su mejor obra, incluso la única que calificaría de excelente, es la que menos pudo controlar, Espartaco (1960), aunque lograra introducir cambios acordes a su planteamiento. Pero, por ejemplo, no logró suprimir la introducción en la cantera, realizada por Anthony Mann (despedido por diferencias creativas con el productor, Kirk Douglas). Y curioso, resulta una película más cercana a los logros de Anthony Mann que a las otras obras de Kubrick. Quizá porque no le lastra la supeditación a las intenciones o grandes ideas (que, por otra parte, no resulta difícil compartir), lo que ha determinado unos mecanos, impecables en sus logros (avances) técnicos, a los que las pretensiones discursivas (simbólicas) ahogan la fluidez dramática, con la excepción de Senderos de gloria (1956), aunque no me parezca tan plena como Espartaco. Y no me lo parece por su artificioso uso de los grandes angulares. Sólo hay que comparar el uso que hace Mann, en especial en sus film noirs, de ese tipo de focal, con qué potencia dramática e ingenio compositivo hace uso de la relación entre las figuras u objetos en diferentes términos del encuadre, una de sus principales virtudes. Mann lograba cargar de tensión el encuadre, dotar de cuerpo al conflicto. Kubrick evidenciaba el mismo artificio del encuadre.
La narración de 2001 tiende progresivamente al envaramiento, en particular a mitad de trayecto, cuando, valga la ironía, empieza a bosquejarse el conflicto dramático en los pasajes que acontecen en la nave que se dirige a Jupiter. El ritmo se hace espesura. No es ni lento ni ágil, es simplemente espeso, como si se hubiera apropiado del montaje un quiste sebáceo. Pueden ser espectaculares los planos, filigranas sus composiciones, en particular en las últimas secuencias, pero se agarrotan en la modulación encasquillada. Hay obras de ciencia ficción que fueron cuestionadas por su aproximación demasiado ortodoxa, esto es convencional, por abundar en lo sentimental y azucarado, como fue el caso de la adaptación de la obra de Isaac Assimov, El hombre bicentenario, realizada en 1999 por un cineasta sin ningún prestigio, como Chris Columbus, considerado lo opuesto al genio de Kubrick, Pero es una obra que logra, con más notoria eficacia, y sí potencia emocional (esa que Kubrick rehuía), tomar consciencia de nuestra condición finita, y de la misma vida, una sucesión de encuentros más o menos menos efímeros, ya que dure lo que dure hay un término. La emoción o el sentimiento no interfieren en la reflexión. Kubrick no es que opte por la distancia que amplifique la percepción más aguda sino que se espesa. Por muy atrayente que sea su estructura ortodoxa, por muy fascinante que sea su diseño visual, por muy sugerente que sea su agudo y mordaz planteamiento reflexivo, el resultado me parece otro ejemplo, en su filmografía, de cómo el interés de su propuesta reside principalmente en el plano teórico. Me resulta más satisfactorio degustarla por partes o leer un ensayo sobre sus intenciones y afinadas reflexiones que empantanarme en su espesura narrativa.
martes, 18 de diciembre de 2018
Pérdidos en París
La coreografía de las insólitas casualidades. En un plano de Pérdidos en Paris (Paris pieds nous, 2018), de Dominique Abel y Fiona Gordon, alguien entra en una biblioteca, y el viento es tan fuerte afuera que los cuerpos de quienes estaban dentro se convierten en cuerpos enarbolados, aunque mantengan el gesto impávido y continúen con sus dedicaciones, sin alterar el gesto, cuando se cierre la puerta. En otra, la cámara desciende al piso de abajo de piso de París, y lo hace como si pasara de una viñeta a otra. En una tercera, alguien que busca a otra persona entra en su piso y aprecia que en la parte baja de la pequeña nevera destacan dos zapatillas, puestas como si las portara la propia nevera, o alguien que se encontrara dentro, por lo que decide abrir la puerta para comprobar si es así. Esas tres secuencias definen el uso particular del cuerpo y los objetos, de los espacios y de los encuadres en el cine de esta pareja que se conoció en Francia hace cuarenta años, conectó por su amor al circo, se casaron hace treinta, y han realizado, escrito e interpretado cuatro películas (las tres anteriores junto a Bruno Remy). Él es belga y ella es canadiense nacida en Australia. Ambos viven en Bélgica. Esta es una producción franco-belga. Una obra que parece de otro tiempo, por su manifiesta conexión con el cine de Jaques Tati, Charles Chaplin o Buster Keaton, por ese uso de los cuerpos y objetos, encuadres y espacios. O no sólo. No es un cine referencial (o que las busca para que las reconozcamos como si fuera un trivial). Sino en sintonía. Los dos intérpretes son larguiruchos como Tati, pero se desplazan como gimnastas o bailarines, como Keaton, en la sucesión de viñetas que constituye su narración.
Son intérpretes, y también bailarines. Su segunda obra tenía nombre de baile, la espléndida Rumba (2008). Sus narraciones parecen coreografías, no sólo porque en cierto momento los personajes de hecho bailen, sino por cómo se desplazan. O cómo se evidencia la interaccción de cuerpos con el espacio. En Rumba, incluso un encuadre se centraba en las sombras de su baile. En este caso, la coreografía explícita más singular es la que protagonizan los pies de Emmanuelle Riva y Pierre Richard (que evoca la que Chaplin realizaba con los panecillos en La quimera de oro). Pero ambos se despliegan como si su relación con la realidad fuera mediante pasos de baile, sea cuando ella cae al Sena, por el peso de la mochila que porta, tras que le pida a alguien que le haga un foto con su móvil, o cuando él forcejea con unos cables de un altavoz que colocan junto a la mesa donde cena. Según dónde enfoque el altavoz, los comensales realizan el mismo movimiento, cual espasmo. Por supuesto, Fiona y Dom protagonizan un baile que comienza a perfilar su atracción que más bien se desarrolla en forma de sacudidas, pérdidas de paso, seguimientos que parecen persecución pero son orientación, y recuperación de acompasamiento tras el forcejeo.
Este es un relato de casualidades. O una extraña coreografía de insólitas casualidades. Habitamos el terreno de la abstracción. Una fábula naif que mira la realidad como si se compusiera de colores vivos, y palpables. En el plano inicial se habla del amor a París: dos figuras, tía y sobrina, azotadas por la ventisca de nieve que, a duras penas, dejará perfilar la configuración del pueblo canadiense ante el que se encuentran. No son las únicas ventiscas que ofuscan la percepción. Se sigue la luz, como se sigue la vida, aunque se tenga ochenta y ocho años, y amenacen con ingresarte en una residencia. Fiona viajará a París con su mochila cuando reciba una carta de su tía, Martha (Emmanuelle Riva), en la que expresa su negativa a ser clausurada en una residencia, como si eso supusiera cierre de vida. Su carta lleva adherida en el sobre un trozo de lechuga, porque se equivocó y en vez de en el buzón echó la carta en una papelera, donde alguien la encontró. Es una narración sobre insólitas casualidades, y peculiares direcciones. Dom es un indigente que vive junto al río, en una tienda de campaña, que se esfuerza en ocupar un perro que solicita también compartir su comida. Dom encuentra la mochila de Fiona caída al río, y porta su jersey como si se acoplara a su cuerpo. Aún no sabe que quiere ser ella. Por otro lado, a veces, tardamos en darnos cuenta de con qué otra piel queremos enfundarnos. Ambos forcejearán con esa posibilidad. Uno tarda menos en darse cuenta de cuál es la dirección que la casualidad ha posibilitado.
También es una narración sobre desapariciones y (re)encuentros. La vida que se desvanece, el impulso de vida que se (re)encuentra. Cuando Fiona llega a París descubre que Martha ha desaparecido. Poco después le notifican que está muerta. Pero todo depende del ángulo y la perspectiva, y de las insólitas direcciones que puede tomar la vida. Por eso, la narración se convierte en una búsqueda del cuerpo que parece haber desaparecido. ¿Se puede buscar lo que aparentemente no hay?. Todo depende de la perspectiva. Los ángulos revelan lo que no se creía que hubiera, un cuerpo, un amor. Martha se reencuentra con su amor, Duncan, al que no veía desde hace mucho. Fiona no deja de reencontrarse con quien cree que no quiere reencontrar pero quizá si necesite reencontrar antes de que se convierta en añoranza desde un futuro que evoca las coreografías sentimentales desperdiciadas. Un icono de sublimaciones románticas, París, puede ser el escenario adecuado para recuperar las direcciones que se enfocan cuando comprendes a través de quien serás, como inexorable recorrido de vida, porque también tendrás 88 años, lo que puedes no ser y, por tanto, lo que puedes desperdiciar. Por eso, decides seguir la luz.
domingo, 16 de diciembre de 2018
Cartas envenenadas
En una de las secuencias de Cartas envenenadas (The 13th letter, 1951), de Otto Preminger, remake de El cuervo (1943), de H.G Clouzot, el doctor Laurent (Charles Boyer), tras hacer oscilar la lámpara, cuestiona la rigidez de juicio del doctor Pearson (Michael Rennie): ‘Cree que la gente es buena o mala. Aun así lo bueno y lo malo pueden cambiar de lugar, como la luz y las sombras. ¿Cómo podemos estar seguros de dónde acaba una y empieza otra? O en qué lado estamos en cada momento’ 'Es simple. Detengamos la luz’ replica el doctor Pearson, quemándose al intentar detener la oscilación de la lámpara. Hay dos aspectos que pudieron interesar a Preminger para realizar un remake que no desmerece de su magistral precedente. Una, coyuntural. La premisa de unas cartas anónimas enviadas a varios habitantes de una población, aludiendo a sus oscuros secretos, posibles o reales, bulo o con base real, que envenenan la convivencia, intensificando la inseguridad y el recelo, se hace eco de la atmósfera de delación que se vivía aquellos años por la presión que ejercía en Hollywood el Comité de Actividades antiamericanas, incentivando (forzando) la confesión o el testimonio que delatara la afiliación, simpatía o implicación, pretérita o presente, con el ideario comunista, de conocidos y amistades.
Una persecución, o una atmósfera de linchamiento, que se reflejaba en títulos de directores que rodarían su última película en Hollywood antes de exiliarse, como Joseph Losey (el remake, u oportuna actualización, de M), John Berry (Yo amé a un asesino), o Cy Endfield (The sound of fury/Try and get me, 1950), entre diversos títulos que evidenciaban, de modo manifiesto o soterrado, esa turbulenta época que envenenaba el ambiente en Hollywood, como los anónimos en Quebec, donde transcurre la acción dramática de Cartas envenenadas, la región mayoritariamente francófona de Norteamérica, como eco del original francés (además de intérpretes galos como Francoise Rosay, esposa de Jacques Feyder, hasta que este murió en 1948, y que había trabajado también con Marcel Carné, entre otros; o Guy Sorel, que interpreta el inspector Helier). Añádase que el personaje que de modo manifiesto representa la rectitud, el doctor Pearson, el primero que recibe el anónimo, aquel a quien van dirigidos, de modo más remarcado, los anónimos, instándole incluso a que abandone el pueblo, es el extraño, alguien que llegó no hace mucho al pueblo. Y el actor, Michael Rennie había interpretado también ese año a otro extraño, también representante de la integridad, el extraterrestre de Ultimatum a la tierra (1951), de Robert Wise, otra obra que se hacía eco de la creciente atmósfera de crispada violencia, de rechazo al ‘otro’ (no sólo en la sociedad estadounidense, sino a nivel internacional, con la germinación de la Guerra fría).
La otra razón, estructural, como bien se condensa en ese diálogo citado, recorre y vertebra la obra, y la mirada, de Preminger. La condición movediza, escurridiza, de la realidad, de las acciones humanas, o de esa noción llamada ‘verdad’; la dificultad de establecer un juicio rotundo sin caer en la rigidez o en abrasarse la mirada porque la luz no se puede detener. La vida está tramada por conjunciones copulativas y adversativas, por matices que siembran sombras en las que los pasos del discernimiento se enfangan. Los actos pueden tener consecuencias funestas, como los que provocan estas cartas, aunque no fuera esa la intención. Pero ¿cómo juzgar a quienes lo han hecho sin quemarse los dedos? Hay demasiadas sombras, dolores, frustraciones, fragilidades. Sumergirse en las entrañas de los otros implica desenvolverse en un laberinto plagado de oscuros desvíos, inciertos pasadizos, terrenos temblorosos. Sombras heridas, sombras que miran desde la distancia. La obra de Clouzot podía resultar más amarga: en plena guerra reflejaba la ponzoña que paralizaba y crispaba a la sociedad francesa, incapaz de enfrentarse a quien les había ocupado, el ejército alemán, y se enquistaba en un enfrentamiento interno.
La obra de Preminger, al no incidir con la misma intensidad en lo colectivo, en la comunidad, aún abstrae más el conflicto que subyace en el trayecto entre la mirada que dirige Cora (Constance Smith) a Pearson cuando éste lee la primera carta que le han enviado y la que dirige Mrs Gauthier (Francoise Rosay) a la navaja con la que su hijo se cortó el cuello tras recibir una de esas cartas en la que decían que padecía cáncer. Un trayecto que deja desarmado, en la intemperie, el juicio, como esa sombra que se aleja tras haber satisfecho su particular retribución (como en la obra de Clouzot). Una sombra que deja tras de sí más sombras, que no dejarán de temblar. Esclarecer la verdad enfrenta a una pesadumbre cuya huella no se desvanece. Aunque deja el resquicio, en la secuencia de cierre, de un rayo de luz que alienta la superación de tantos enfermos imaginarios que se imaginan enfermedades amenazantes en los ‘otros’.